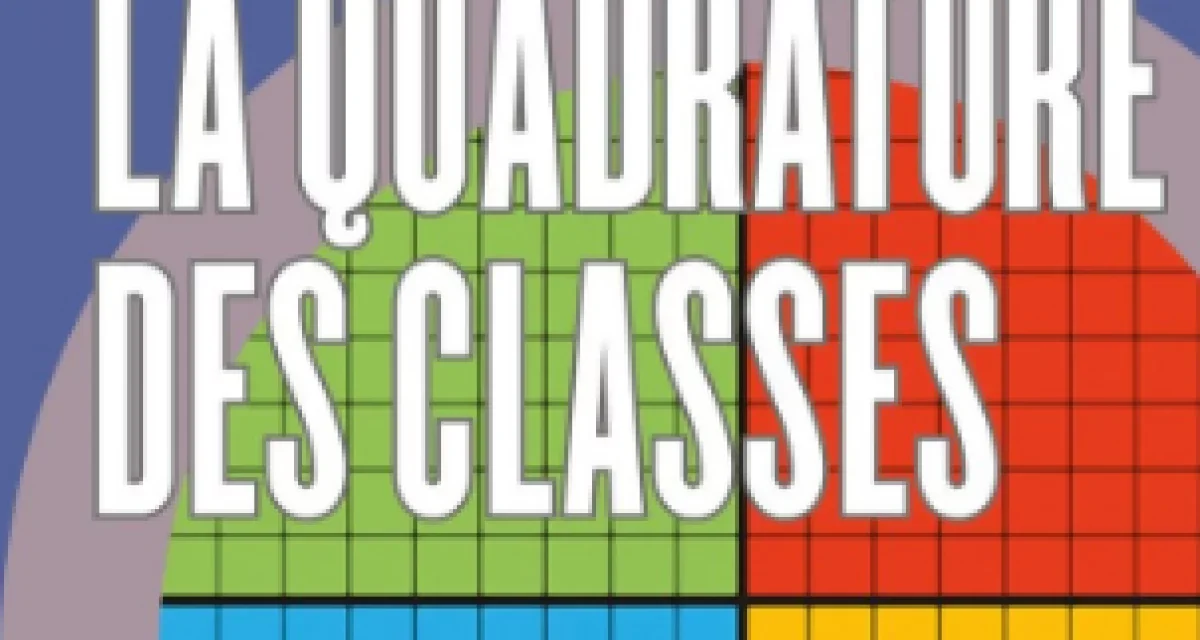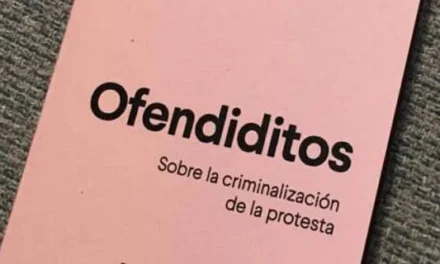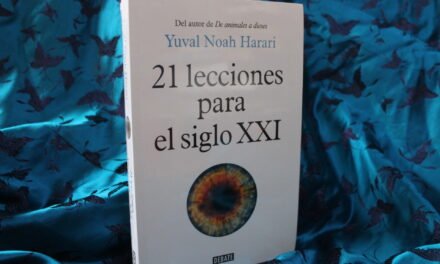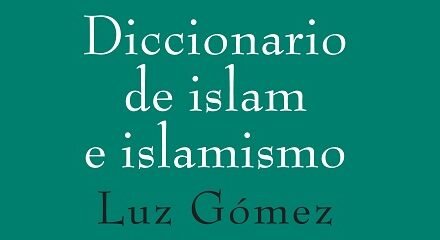La quadrature des classes, con el subtítulo “Comment de nouvelles clases sociales bouleversent les systèmes de partis en Occident”. El autor es Thibault Muzergues, residente en Viena, Director del “Programa Europa” del International Republican Institute, una ONG americana. El Prefacio es de Guy Verhofstadt, que, como resulta notorio, desempeñó el cargo de Primer Ministro de la atribulada Bélgica (un país donde la pluralización parlamentaria viene de mucho más lejos) y hoy es miembro del Parlamento Europeo, donde preside el Grupo denominado ALDE, “Alianza de Demócratas Liberales por Europa”, donde en esta legislatura 2015-2019 conviven, ciertamente mal hermanados, los Diputados de Ciudadanos (y de UPyD) y los nacionalistas catalanes, hoy entregados a la causa del procés.
El libro parte de la base de que para explicar el fenómeno de la fragmentación parlamentaria hay que ir a sus raíces, o sea, no a la oferta política (lo que tales o cuales partidos, viejos o nuevos, predican), sino a la demanda: qué ha sucedido en la sociedad en los últimos años, sobre todo a partir del estallido de la crisis en 2008. En suma, pone el foco en los representados, no en los representantes, porque sólo así se pueden entender las victorias de personas tan distintas entre sí (aunque en todos los casos tan alejados de lo que estábamos acostumbrados a contemplar en el escenario) como Trump en Estados Unidos, Macron en Francia, Tsipras en Grecia o Kurz en Austria. Y emplea para ello el concepto –reformado, ciertamente- de clase social, que ahora ya no serían las dos –propietarios de los medios de producción y trabajadores: derechas e izquierdas, respectivamente y siempre en lucha- del esquema marxista clásico.
Tampoco contamos ya con esa clase media reconocible con unos patrones más o menos homogéneos y que fue ensanchándose en toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial y en España a partir de las reformas económicas de 1959.
La disección del autor consiste en empezar por explicar que en realidad las clases han pasado a ser cuatro, cuya identificación, además, no se basa sólo en criterios económicos, sino que hay que ponderar factores generacionales (lo que equivale a hablar de habilidades tecnológicas) y educativos –gente con diploma o no-. Y también geográficos, en el bien entendido de que ya no se trata de la tradicional dicotomía entre la ciudad y el campo, porque entre medio de ambas cosas está lo que, en expresión muy francesa, y locuaz por demás, se llama “la provincia”.
Las tales cuatro “clases” (el empleo de la palabra puede resultar, en este nuevo contexto, algo forzado, sobre todo si se pretende aplicarles la belicosa noción marxista de la lucha de clases) serían, en singular, las siguientes:
– La “creativa”, calificada como “urbana y liberal”, para cuya teorización el autor se apoya en los conocidos estudios del americano Richard Florida (recogidos hoy en el libro “The New Urban Crisis: Gentrification, Housing Bubbles, Growing Inequality, and What We Can Do About It”, de 2017). A ellos se dedica el Capítulo I, páginas 33-46. Son los profesionales especializados de las grandes ciudades, con rentas altas, al menos relativamente, y hábitos de vida cosmopolitas. La gente digitalizada y con costumbres modernas, para entendernos. En francés se les conoce como “Bobos”, acrónimo de “burgués bohemio”. Serían, por así llamarles, una “nueva clase alta”.
– La “clase media provincial”, que el autor califica como autora de una “rebelión pro-sistema” (Capítulo II, páginas 47-60). Diríamos, para entendernos, la gente tradicional (“la derecha de toda la vida”), distinta del grupo anterior por muchos rasgos: generacionales (son mayores), geográficos (su ecosistema son las ciudades medias) y sobre todo ideológicos (porque la religión sigue jugando un papel importante en su orden de valores). En muchas ocasiones no son sino los padres de los miembros del grupo anterior, de los que cada vez están más separados desde el punto de vista de las mentalidades.
– La “nueva minoría” es el objeto del Capítulo III, páginas 61-72, subtitulado “la revuelta de la clase obrera blanca”. Son, dicho sea siempre con pintura de brocha gorda, los trabajadores no cualificados que han sufrido la desindustrialización de sus países al haberse ido la producción a lugares más competitivos, las famosas “deslocalizaciones”. Gente que, para decirlo empleando las palabras convencionales, han solido ser de izquierdas pero hoy han pasado a votar a los partidos de extrema derecha.
– En fin, y por supuesto, los “millenials”, calificados como “los nuevos rebeldes del sistema” (Capitulo IV, páginas 73-90). La generación que ha nacido endeudada y que se siente, no sin razones, víctima de una auténtica conspiración: ahora es a ellos a quienes se les aplica en primer lugar la llamada, con más o menos fortuna, austeridad.
Todo eso constituye la parte general, o, si se prefiere, los tipos ideales en el sentido de Max Weber, en cuanto elaborados para servir de explicación en cualquier lugar, aun cuando hayan nacido de las experiencias inmediatas del autor en Francia y en Estados Unidos. Pero vienen luego, en un planteamiento que pretende ser deductivo, los análisis sectoriales o geográficos, empezando precisamente por esos dos países para centrarse luego en los distintos países de Europa: Noroeste (páginas 111-132), con Alemania en el lugar central, esto es, poniendo el foco en las reacciones antieuropeístas desatadas en la última década por los rescates de los países periféricos –que el contribuyente ha entendido como poco menos que un atraco- y en avalanchas migratorias, singularmente la proveniente de Siria en 2015, todo lo cual ha generado como subproducto político a Alternativa por Alemania, con 90 escaños en el Bundestag resultante de las elecciones de 2017; Centro y Este (páginas 133-146), particularmente las desdichadas Hungría y Polonia, donde la xenofobia no ha necesitado ningún pretexto para imponerse en grandes capas de la sociedad; y en fin el Sur (páginas 147-162), con una atención singularizada a Italia –otros que van a la deriva: el hundimiento del puente de Génova vale como metáfora-, a Portugal y, claro es, a España, con un especial análisis de lo que constituye nuestro hecho diferencial, el dramatismo de la llamada, quizá impropiamente, “cuestión territorial”. Y en donde resulta particularmente fácil poner a cada uno de las cuatro clases, o al menos a tres de ellas, una etiqueta política: Cs a la primera, PP a la segunda y Podemos a la cuarta.
En fin, el libro termina con unas “conclusiones” formuladas como tales (páginas 163-171) que se abren con la constatación de que “las cuatro clases que son objeto de este libro están omnipresentes en cada país”.
Siendo inevitables en ese contexto fragmentado las alianzas parlamentarias, se expone lo que ha sucedido aquí o allá. Ejemplo del pacto entre las representaciones de la primera clase y la cuarta serían Obama y Trudeau; entre los terceros y los cuartos, Trump y Kurz; y, puestos a no dejar ninguna hipótesis por exponer, el autor, a la hora de preguntarse por la posibilidad de acuerdos entre la clase media provincial y los jóvenes, ofrece el paradigma del independentismo catalán: la sociedad menestral de Tractoria de fuera de Barcelona y los jóvenes –hijos o nietos de inmigrantes del resto de España en algunos casos-, incluyendo también los de Tabarnia.
Hasta aquí, el contenido del libro.
¿Factores a ponderar y que por tano hacen recomendable su lectura? De entrada, por supuesto, el método empleado. Lo sucedido en lo más profundo desde 2008 (crisis económica acompañada del estallido de las redes sociales y por tanto la desaparición de los tabúes que constituían un factor de estabilidad, como por ejemplo, en España, el silencio sobre la corrupción institucional, que alcanzaba a la persona titular de la más alta magistratura) es lo que explica el seísmo de unos sistemas de partidos que no pasaban de ser meros productos o consecuencias, sin la autonomía con la que muchas veces los contemplamos. En segundo lugar, también es de aplaudir, todavía dentro del terreno de lo metodológico, que el autor sea un relativista, esto es, que maneje los conceptos con conciencia de que las fronteras entre los grupos (las “nuevas clases”) son porosas y que sea consciente de que, además, las correspondencias entre ellas y sus escaparates políticos distan mucho del automatismo: el voto es al final un asunto de soberanía individual e insobornable. Felizmente, por supuesto.
Una tercera cosa a celebrar: que, cuando habla de España, lo hace sin las anteojeras que, desde los viajeros románticos de la primera mitad del siglo XIX, se nos contempla desde más arriba de los Pirineos. La Carmen de Merimée parece haber sido al final objeto de sepultura. Ha costado mucho. Como decía Albert Einstein, resulta más difícil destruir un prejuicio –y las reacciones del centro y norte de Europa a la crisis de endeudamiento de los países mediterráneos en la última década lo acreditan en carne viva- que hacerlo con un átomo.
Estamos, en suma, ante un libro que se incardina en eso que conocemos como “historia de las mentalidades”. Lo más transcendente no debe buscarse, por supuesto, en las conductas de los reyes, o en las contiendas militares, pero tampoco en el precio de los garbanzos en los mercados de las plazas de los pueblos. Por encima de todo ello está la ideología de la gente: no ya, en el sentido orteguiano, sus ideas, sino también y sobre todo sus creencias. Ha sido en Francia donde los historiadores profesionales han abierto esa escuela metodológica, en la que este libro (aun sin confesarlo) se incardina. A ver si alguien se animara a traducirlo a la lengua de Cervantes.
¿Críticas? ¿Qué se echa en falta en él? Probablemente, un desarrollo mayor de lo que realmente significa hoy la dicotomía derecha/izquierda. Se suele decir, con un enfoque muy realista, que en países como España, atrapados en la pinza del sobreendeudamiento y la falta de una moneda propia, los márgenes de maniobra de los políticos de turno, sea cual fuere su color, son pequeños, de suerte que la sobreactuación verbal de unos y otros en las campañas electorales constituye puro fuego de artificio. Lo sucedido en Grecia con Syriza vale como confirmación. Aunque lo cierto es que, en un plano simbólico o, como se dice ahora, emocional, estamos ante algo que sigue vivísimo y que, al menos en España, tiene implícito un juicio de valor: la derecha (el retroceso, la caverna) es mala y la izquierda (el progreso, la libertad) es buena. Pero ocurre que son sólo etiquetas, que han ganado sustantividad al margen de lo que en cada momento puedan ser los contenidos. Así, y por recoger sólo las manifestaciones más groseras, resulta que la simpatía hacia el islam (una religión que niega la separación Iglesia-Estado y la igualdad hombre-mujer) no es de derechas, sino de izquierdas, igual que el antisemitismo: los antidreyfussardsserían hoy los “progres”, que tiene bemoles. En el ámbito de la política hidráulica, sucede que trasvasar el agua del final del Ebro, en el Delta, hasta el sur, siempre dentro del frente mediterráneo, es de derechas, pero hacerlo después de que termine desembocando en el mar y haya que desalar (lo que resulta costoso y antiecológico), deviene de izquierdas y cool.. La energía nuclear, cuyos problemas de almacenamiento de residuos nadie ignora, es de derechas, pero la del carbón, que contamina muchísimo más, de izquierdas.
Por no hablar de nuestro eterno pleito del noroeste: a los separatistas flamencos se les tilda (se les acusa: eso es la palabra) de ser de la derecha –y extrema-, por su supremacismo y su xenofobia, siendo así que eso mismo pero en Cataluña viene con el marchamo sonriente y futurista de ser justo lo contrario. Otros muchos ejemplos saltan a la vista en la vida cotidiana: los taxis, que son carísimos y por tanto inaccesibles para mucha gente, van por la vida con la vitola de izquierdismo, siendo así que los productos nuevos para el transporte urbano, que hacen aproximadamente lo mismo pero con la ventaja de que son más baratos, han nacido con el estigma de lo derechista. Y eso sin contar las situaciones en que lo que se propone es una reacción, en el sentido literal de la expresión, o sea, una vuelta a lo preexistente: derogar las reformas laborales de 2011 y 2012 para retornar a lo previo –el, freno y la marcha atrás, para decirlo con las célebres palabras de Jardiel Poncela- se nos presenta como un gesto de progreso, un paso adelante. Las etiquetas, insisto, se han emancipado de sus contenidos. Los han suplantado, incluso.
Este libro no ignora esa problemática, pero lo cierto es que apenas profundiza en ella. Quizá al autor no se le podía pedir que hiciera todo el trabajo de una vez, pero, leído el texto con atención, esa tarea (levantar el velo de las palabras para ver lo que de verdad hay debajo de cada una de ellas) se antoja indispensable para que los debates sean serios. No sólo en España, desde luego (hay que insistir en que ya no somos –del todo- diferentes), pero desde luego aquí.
Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz.
Descubre más desde La República de los Libros
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.