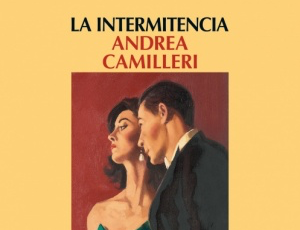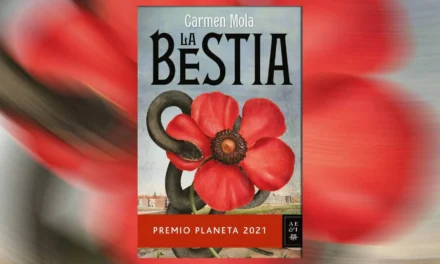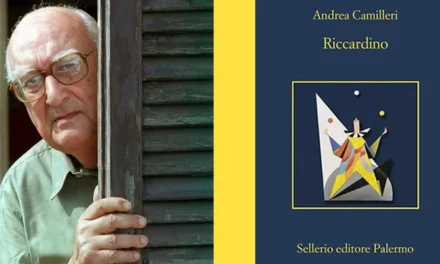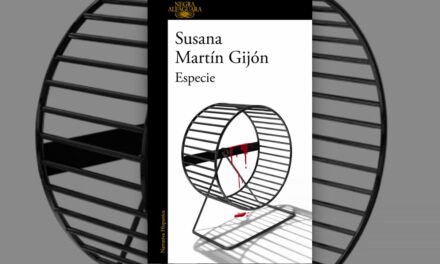Ignacio Camacho (texto) y Ricardo Suárez (ilustraciones), Sevilla. El pretérito perfecto. Tinta blanca, 2024.
La conocida división de los libros entre los de ficción y los de no ficción (las listas de best-sellers se elaboran sobre esa base, aunque, como siempre sucede con las categorías binarias, hay zonas grises y también cosas que quedan fuera, como la poesía o las obras para niños) presenta peculiaridades cuando se trata de productos literarios que tienen a las ciudades como objeto o al menos como referencia primaria. De un lado están, sí, las novelas -como las de Balzac o las de Galdós-, que pese a serlo, sólo pueden escribirse por quienes, como ellos, gozan de una privilegiada capacidad de observadores: son sociólogos eminentes o, si se quiere, psicólogos sociales, porque saben recoger lo que anida en lo más profundo y oculto de los grupos humanos que viven en el lugar, al grado de que el calificativo de realistas no sólo se les ajusta sino que, en buena medida, se les acaba quedando corto, porque sus retratos -de la gente de París y de Madrid, respectivamente- son tan exactos como el estudio empírico más científico y objetivo. Y luego tenemos la segunda de las modalidades de libros sobre ciudades: los que escriben quienes viven en ellas -nada que ver, por tanto, con la literatura de viajes- y, más que describir una de ellas, lo que relatan es su manera de ver el medio en el que habitan y que por tanto conocen como nadie. Es lo que sucede con la serie de Tintablanca en la que ha aparecido este espléndido libro. Por cierto, con unas ilustraciones -en número de 65, nada menos- que están a la altura del texto.
¿Acaso no están presentes en esta segunda modalidad de literatura los componentes de ficción, o, si se prefiere, de subjetivismo? Por supuesto que sí, porque -perdón por la obviedad que nos descubrió hace un siglo Werner Heisenberg: “la observación cambia el objeto observado”- las verdades no existen al margen de las imágenes que se forman en nuestros ojos. Y más aún si se trata de Sevilla, que entre las ciudades españolas cuenta con el singularísimo honor de haber sido la cuna de dos de los tres mitos universales que se deben a nosotros, Don Juan entre los varones y Carmen como fémina. Sólo Don Quijote se queda al margen. Y es que, como se afirma en página 8, nada más empezar el libro, “el nombre de Sevilla pertenece al territorio mágico, velado y misterioso del mito”. Es algo que no se explica sólo en base a la geografía: “Sevilla es una mezcla de quimera, invenciones, nostalgia, ensueño y hasta desvarío; un concepto inmaterial”.
¿Con qué ingredientes tangibles y visibles se ha elaborado esa idea? Sobre todo, con un estilo artístico -el Barroco, entendido como mucho más que una época- y en segundo lugar con lo que ahí sucede en Semana Santa, “una celebración de la muerte convertida en belleza, una explosión de sensualidad paralela a la hondura del mensaje sobre la redención, el perdón y la transcendencia”. Son de nuevo palabras literales.
El libro se sistematiza en diez Capítulos. En el primero (“La estructura profunda”, páginas 13 a 32) se mencionan las diferentes épocas -las de los romanos, los visigodos, los islámicos, los mudéjares, los conquistadores cristianos, …- que han sucedido en aquel solar, hasta llegar a los dos hitos del siglo XX: las Exposiciones de 1929 y 1992. Pero, por supuesto, son los artistas del Barroco los que se quedan con el protagonismo: los Valdés Leal, Murillo y Zurbarán en pintura o Juan de Mena y Juan Martínez Montañés en escritura. Y, en cuanto a lugares, el Museo de Bellas Artes y -¡cómo no!- la Iglesia del Salvador y -tampoco podía faltar- la Fábrica de Tabacos, que seguiría siendo importantísima aun si Marimée y Bizet no hubieran situado allí a Carmen.
El segundo Capítulo (“La arquitectura de la memoria”: páginas 35 a 54) se dedica de manera casi monográfica a la Semana Santa, que no es sólo un período del calendario: lo de las Hermandades constituye toda una manifestación de sociedad civil -ajena no sólo a los políticos sino también a la jerarquía eclesiástica- que no tiene parangón en ningún otro lugar de la piel de toro. Para encontrar algo mínimamente parecido, quizá habría que ir al Carnaval de Venecia o al de Colonia, no en vano la más latina de las ciudades de Alemania.
En el tercero de los Capítulos (“La reinvención del pasado”: páginas 59 a 74) entran en escena dos personajes del primer tercio del siglo XX: Blas Infante, el padre del andalucismo, y sobre todo Aníbal González, el arquitecto de la Exposición de 1929.
El Capítulo cuarto (“La herida de la nostalgia”, páginas 79 a 94) explica que aquí también sucede que el ideal termina chocando con la realidad, con el resultado de la inevitable frustración. Pero eso, lejos de quitarle interés al asunto, finalmente lo enriquece. En el texto se recuerda que ni Marimée ni Bizet estuvieron jamás en Sevilla (como tampoco Mozart, Beaumarchais o Rossini) y eso no hizo que, a miles de kilómetros de distancia, dejaran de sentirse subyugados por aquello. Casi tanto como los que sí vivieron en la ciudad y encontraron en ella sus ecosistemas, como Joaquín Romero Murube, Manuel Montero, Rafael Montesinos y, por supuesto, Antonio Burgos, a quien está dedicado el libro.
“Un río con cuatro orillas” es el título del Capítulo quinto (páginas 99 a 116), en obvia referencia al carácter artificial del actual cauce del Guadalquivir. Es en ese contexto en el que se habla de Ramón Bonifaz, el burgalés que en 1248 lideró las tropas cristianas.
Claro que sin La Giralda no se entiende Sevilla y a ello se dedica el Capítulo sexto (páginas 121 a 138, “El reino de los cielos”).
A Don Juan y Carmen nos los encontramos en el Capítulo séptimo (“Entre el mito y el rito”: páginas 143 a 162), junto a la disertación sobre La Feria -no hacen falta adjetivos- y la Plaza de Toros de La Maestranza.
Sevilla es -como Milán, Turín, Manchester, Madrid y Glasgow- una ciudad con dos equipos de fútbol, lo cual cualifica muchísimo. Así se explica en el Capítulo octavo, “Dos mejor que una: el juego de los espejos”, páginas 167 a 182.
En el Capítulo noveno (“Extramuros”, páginas 187 a 204) se pone el foco en Triana: no habría podido ser de otro modo. Y en el décimo y último (“La ciudad inevitable”, páginas 209 a 224) se pasa revista al hecho evidente de la masificación del turismo -hoy las Venecias proliferan-, para concluir con una referencia a Málaga, porque lo cierto es que Andalucía cuenta hoy, en muchos aspectos, con una bicapitalidad: el mapa es muy distinto al de 1980 y 1981, hace casi cincuenta años, cuando la Comunidad Autónoma se puso en pie.
¿Qué decir de un libro con esa riqueza de ideas y de enfoques? Que los sevillanófilos no deben perdérselo. Y a los que (todavía) no lo son -un error grosero- se les ha aparecido la Virgen (una de ellas), dándoles la ocasión de leerlo y así, cuanto antes, corregirse. Y eso, se insiste, teniendo en cuenta que la calidad de las ilustraciones de Ricardo Suárez no tiene nada que envidiar a la del texto de ese otro sociólogo de primer orden -el calificativo de analista político le conviene, pero no le basta- que es Ignacio Camacho. Con razón la primera edición se ha agotado y ya está en marcha la segunda.
Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz.
Descubre más desde La República de los Libros
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.